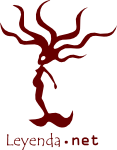
H. P. Lovecraft  | Escritor |
Tened presente que a la postre no vi propiamente ningún horror. Decir que lo que inferí era producto de una conmoción —esa última impresión que me hizo salir precipitadamente de la granja solitaria de Akeley, a través de los montes imponentes de Vermont, de noche, en un automóvil que tomé prestado—, es ignorar los hechos más simples de mi experiencia final. Pese a la cantidad de información y especulaciones de las que Henry Akeley me hizo partícipe, a las cosas que vi y oí, y al enorme efecto que tuvieron en mí, no puedo probar siquiera ahora si lo que inferí era cierto o no. Porque, en definitiva, la desaparición de Akeley no establece nada. No se ha encontrado en su casa nada fuera de lo normal, aparte de algunos orificios de bala en el exterior, y dentro. Es como si hubiese salido a dar una vuelta y no hubiese vuelto. No había signos de visitantes, ni de esos horribles cilindros y aparatos que vi almacenados en el despacho. El hecho de que hubiese cogido un miedo tremendo a los apretados montes verdes e innumerables arroyos entre los que había nacido y se había criado no significaba nada tampoco; porque son miles las personas que comparten ese temor morboso. Por otra parte, su excentricidad puede explicar fácilmente su extraño comportamiento y sus aprensiones hacia el final.
La cosa empezó, en lo que a mí se refiere, con las famosas riadas del 3 de noviembre de 1927...
(traducción de Francisco Torres Oliver)
Escrito en 1930. Publicado por vez primera en agosto de 1931 en la revista Weird Tales (enlace).

